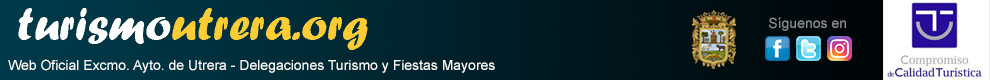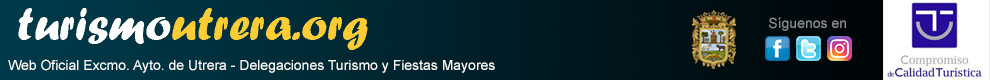Consolación de Utrera en la Sevilla del Imperio
En aquella Sevilla “Puerta de América” del último tercio del siglo XVI –todavía rica y opulenta– que tanto dinero movilizó, la Virgen de Consolación de Utrera representó en muchos integrantes del empresariado de entonces la devoción preferencial a la que encomendaron la buenaventura de sus arriesgadísimas empresas mercantiles. Centra hoy nuestra atención la vigencia de la devoción a Consolación durante los años del reinado de Felipe II, tiempos aquellos en los que el pueblo de Utrera, además de descollar como el más importante del antiguo Reino de Sevilla, sobresalió por situarse entre uno de los grandes de Andalucía. La prosperidad hispalense también quedó reflejada, aunque en menor escala, en una Utrera que tuvo la dicha de acoger la visita del monarca imperial (Antonio Latour: “Sevilla y Andalucía”), precisamente no de forma casual. Conciencia plena del papel capital que aquella Utrera americanista jugó en la Carrera de Indias tuvo ya, en su época, el historiador utrerano Rodrigo Caro, quien en el apéndice “Conquista de las Indias de Occidente”, de su obra “Memorial de Utrera”, glosa la participación de los personajes utreranos que concursaron de ella. Una agrovilla, situada estratégicamente en el camino de Sevilla hacia Sanlúcar de Barrameda, desde el que nuestra Virgen conquistó las voluntades votivas de mucha gente que lo transitó, rumbo al nuevo continente, por lo que a partir de los años centrales del Quinientos se erige en una imagen también protectora de navegantes, cargadores y mercaderes. No estamos ante una advocación mariana más. Su renombre traspasó fronteras, por lo que Utrera, de una forma clarísima, comenzó a ser identificada fuera de sus límites por la propia Virgen de Consolación.

Uno de los hombres económicos que, sin ser aristócrata de nacimiento, llegó a amasar una gran fortuna, merced al triunfo comercial de sus negocios coloniales en América, fue Pedro de Arriarán, un vasco natural de la guipuzcoana Azpeitia y avecindado en Sevilla, quien legó para las obras del convento y santuario 3.000 ducados de oro. Aunque durante los años que residió en Nueva España se había distinguido por enviar suculentos caudales (500 ducados “en dinero de contado” librados en septiembre del año 1568 y una buena cantidad de reales y maravedies en 1573), cuando verdaderamente dispuso hacer la mayor entrega de dinero fue a su regreso a Sevilla, una vez cumplidos sus ruegos por la salvación íntegra de las cargazones que comercializó con el Nuevo Mundo. Así lo matiza expresamente su testamento, protocolado aquí en Sevilla en 1578, en el que figura consignada la notoria cantidad prometida y que finalmente abonó su familia íntegramente, a la luz del escrito notarial que hemos descubierto en los fondos documentales del Archivo Histórico Provincial de Oñate (Guipúzcoa), no sin la previa fiscalización de la cobranza por parte de los padres, provincial y general, de la orden Mínima.
De la oxigenación y liquidez económica que los vascos aportaron al esplendor sevillano dio buena cuenta don Ramón Carande en su estudio sobre la banca, siempre asociados entre ellos para afrontar los negocios, como Arriarán y su hermano Juan de Arregui lo hicieron con los también cargadores vascos Jimeno de Bertendona y el banquero Pedro de Morga, todos ellos enterrados en la capilla “de la nación vascongada”, curiosamente glorificada por los vizcaínos, en el transcurso del siglo XVI, a la Virgen de Consolación, dentro de la iglesia del convento de San Francisco Casa Grande de Sevilla, tal como se colige de diversas actas notariales del Archivo Histórico Provincial de Sevilla y algunos expedientes del Archivo General de Indias.
Estos mercaderes que se ennoblecieron al calor del tráfico indiano, como el mismísimo Rodrigo de Salinas, factor del citado Morga que donó a la utrerana la Nao de oro miniaturizada (1579), o el clan familiar de los Díaz de Segura que ostentaron en propiedad una carabela llamada “Santa María de Consolación”, no representan más que uno de los variopintos sectores devocionales que, al efecto de los milagros de la Madre de Utrera, dirigieron sus peregrinaciones hacia su Casa para depurar las más pintorescas de sus excentricidades. Consolación transmitía portento y poder como para atraer un “muy grande concurso de gente de mar y tierra ... pobres y peregrinos de diversas partes a cumplir sus promesas y devociones”, en palabras de la Real provisión otorgada por Felipe II al convento utrerano, en 1594, “no solo de esta comarca y provincia de Andalucía”, testimonia literalmente el pleito que los frailes de Consolación interpusieron a los Terceros de Sevilla, en 1602, sino de hasta “Castilla y las Indias”, según atestiguó el jurado de Sevilla, Alonso de Daza, en el mismo auto judicial. Y es que hasta en Madrid se había “oído la fama de su devoción y milagros”, apostilla el maestro sevillano Pedro de Robles en la expresada causa.

Fuera de los ambientes elitistas, la Virgen de Consolación capitalizó en Sevilla también la admiración del pueblo llano, singularmente arracimado en el entorno del Arenal, la colla del puerto del Guadalquivir y arrabal de Triana, donde se hallaba ubicado el convento de los frailes Mínimos, de la misma religión que los de Consolación de Utrera, sin duda convertido en uno de los principales centros propagadores del crédito milagroso de la efigie. Muchos de los integrantes de todo ese entramado del proletariado urbano, e incluso el del popularísimo hampa sevillano, encontró en la imagen el lucernario remediador de sus aciagas vidas, al igual que los venturosos conquistadores, capitanes de barcos y hombres de finanzas. Desde la capital, de modo espontáneo acudían a Utrera los días previos al 8 de septiembre un gran número de devotos que se estacionaban en el Sitio y Real que explana al santuario tras cumplir su romería a pie, sobre bestias, carros, coches o carretas, aún sin constar que en la ciudad sevillana existiese formalizada una cofradía filial de las numerosas que poseyó. Muchos de ellos, fervientes penitentes, cumplimentaban las jornadas de camino descalzados. Realmente eran muy conmovedoras las escenas que se sucedían en el templo de la Reina: pobres tullidos que se arrastraban por el suelo reivindicando la salud perdida, invocaciones de ciegos, madres con sus bebes enfermos en los brazos ante el altar, hombres y mujeres que cruzaban de rodillas la amplia nave para plantarse con los brazos en cruz. Y todos con sus ofrendas. Los más poderosos con suculentos presentes, otros con hachas de cera, aceite para las lámparas que alumbraban a la imagen, había quien también entregaba trigo u otros avituallamientos para el sustento de los frailes y el hospicio en el que se daba de comer a los más pobres, sin faltar los que echaban algún dinerillo sobre la bandeja petitoria.
Aquella Sevilla universal, de los grandes años del imperio español, fue quizás la lanzadera más apropósito que contribuyó con mayor pujanza a sobredimensionar la excelencia curandera y protectora de la sacrosanta imagen, el mismísimo escenario desde donde paradójicamente había salido hacia Utrera, por huída de la gran pestilencia, en 1507, bajo los brazos de la hija de su propietaria, Marina Ruiz.
Texto: Julio Mayo, historiador y uno de los autores del libro “Una Nao de oro para Consolación de Utrera (1579)”.
También te puede interesar:
|